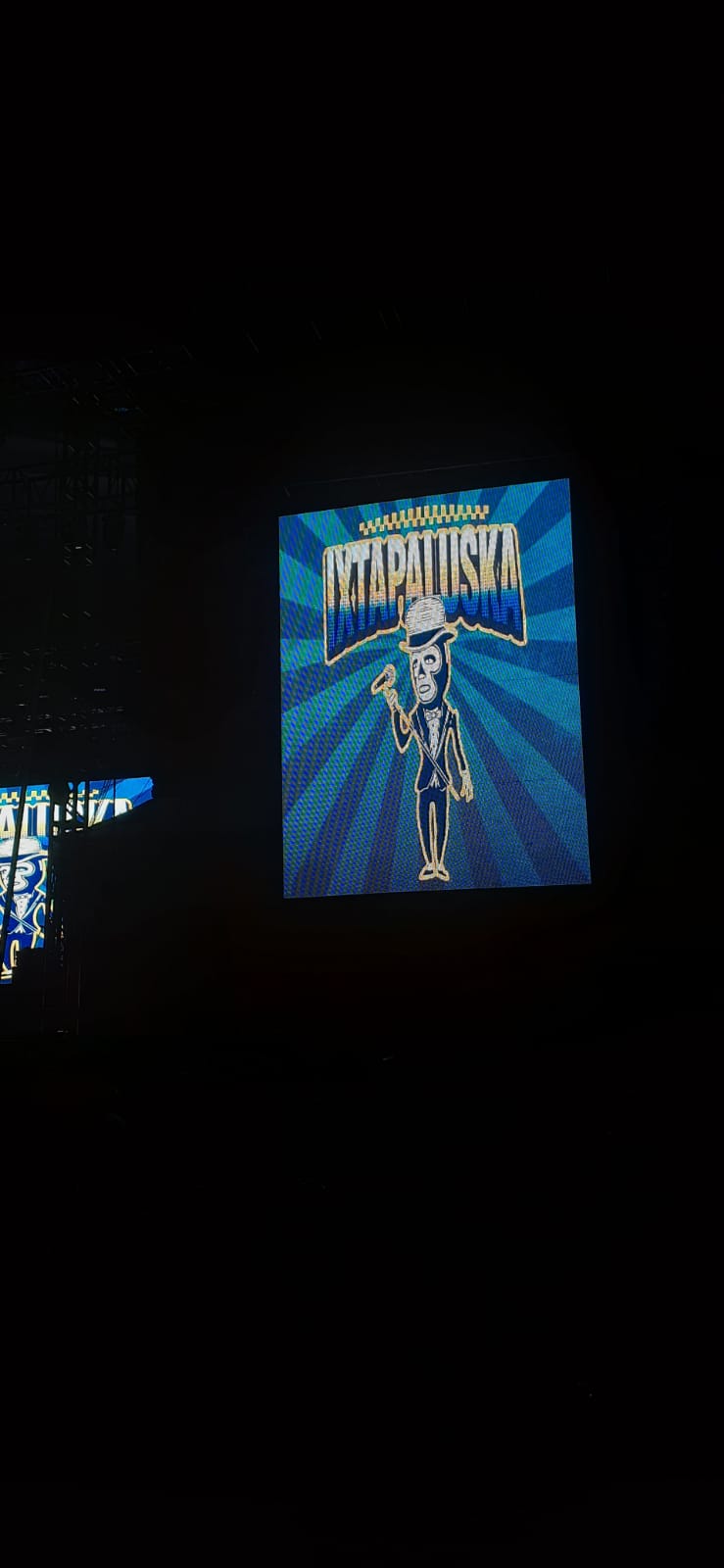El portero que nunca quise ser
04 enero 2023
Relato
Comienzo aclarando que soy portero. Lo confieso y asumo con la responsabilidad que conlleva hacerlo. Para los que me conocen (en mi barrio y párale de contar) lo narrado a continuación resultará novedoso más no extraño. Para quien no me conoce será novedoso, extraño y posiblemente poco importante. Avisados están.
Todo niño futbolero de raìz, de tierra, cemento y lodo tiene un ídolo o ejemplo a seguir. Yo tuve dos. Washington Sebastían “el Loco” Abreu y Adolfo “el Bofo” Bautista. Uno jugaba para el Cruz Azul, el otro para las Chivas (es clave mencionar que mi equipo es el León)
¿En serio? Pues sí, es neta. Mis primeros quince años de vida tuve principalmente tres propósitos: sobrevivir, crecer y meter goles. Toda mi infancia fui delantero. Y de los buenos. De los cremosos también. Yo quería hacer todos los goles y a veces así era. También los quería festejar con máscaras, lucir como mis ídolos. Por tal motivo tuve un uniforme del Cruz Azul que vestía en conjunto con una cinta en la nariz para emular al loco. Tuve dos o tres pares de los estrambóticos tachones Pirma del Bofo, por resaltar, por querer ser diferente.
Ellos fueron mis primeras influencias y primeras señales de una búsqueda que me llevaría a algo que nunca pensé.
Ahora que reflexiono sobre esto, recuerdo crecer viendo influencias indirectas que sembraron algo en mí. Veíamos en televisón por cable Fox Sports Argentina, específicamente “Expediente Futbol”. Yo simpatizo por River Plate, pero en ese entonces dos eran los porteros que, aunque no les prestaba toda la atención, ahora tienen una relevancia importante: Abbondanzieri y Rogério Ceni. Este último, destacaba por su enorme capacidad para meter goles de penal o tiro libre, principalmente. “El Pato” era el ejemplo perfecto de un arquero argentino con todos sus ingredientes.
Pero en ese tiempo para mí resultaba más llamativo escuchar a un narrador argentino gritando un gol del “Tecla” Farías o del “Pipino” Cuevas, goleadores que llamaban por completo mi atención.
Metí goles y en la cancha aprendí a usar los pies. Aunque no recuerdo cómo, en algún momento todo cambió. Me enfundé los guantes y jamás me los quité. Algunos amigos de infancia me vieron en la portería y se sorprendieron bastante. Estaban acostumbrados a verme meter goles y no a evitarlos. Igual yo, y como Jorge Campos o Higuita, me volví un portero inquieto.
Nunca jugué profesional y hasta ahora, solo gané campeonatos en futbol siete y futbol rápido, que es poco para mis sueños de niño, pero valioso al mismo tiempo en lo que conservo para mí.
Fue en esas canchas donde mi nombre, de tanto en tanto, aparecía en la cédula que los árbitros llenan con los pormenores del partido, específicamente donde se anota quién metió cada gol. A veces saliendo con pelota controlada, evadiendo rivales, torpe pero eficaz. Otras con disparos de larga distancia, producto de buenos golpeos o desvíos sin intención. De portería a portería y hasta de penal.
Me enamoré del arco. Y en algún momento mi amor por el futbol y por la literatura se cruzaron inevitablemente cuando comencé a descubrir que escritores y poetas se pusieron guantes y visera para defender la portería. Otros también escribieron y veneraron la posición de guardameta y la resaltaron por diferente y absurda; por contradictoria y rebelde.
Fue así que disfruté tanto leer a Sacheri y ver atajar a Barovero; delirar por Fontanarrosa y volverme loco con Rodolfo Cota. Justo ahí la portería se volvió el todo.
Hoy soy el arquero que nunca quise ser. Pero no soy los porteros que quise imitar. Soy el que escribe bajo los tres palos e imagina versos en cada atajada. El que ve el drama en el arco caído y el suspenso en una manotada salvadora. Al que la derrota ahora le quita las palabras de la boca y se las pone al escribir.